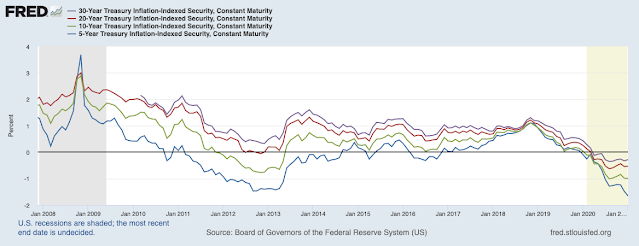La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (
American Rescue Plan Act of 2021) es un paquete de estímulo económico de 1,9 billones de dólares propuesto por el presidente Joe Biden para impulsar la recuperación económica de EE.UU. frente a los efectos económicos negativos provocados por la pandemia de la COVID-19.
Propuesto por primera vez el 14 de enero de 2021, ha sido aprobado el 27 de febrero de 2021 en primera instancia por la Cámara de Representantes. Ahora el Senado tendrá poco más de dos semanas para aprobar el Plan antes de que expiren las actuales prestaciones federales de desempleo.
En el Senado sufrirá probablemente recortes, porque incluso algunos senadores demócratas se oponen a priori a algunas de sus medidas.
En el cuadro adjunto (primera columna, hacer click para verlo más grande) mostramos la distribución de los 1,9 billones del Plan de Rescate: [1]
- Ayudas directas individuales o a familias (individual rebates): 520.000 millones de dólares.
- Prestaciones por desempleo: regular y especiales derivadas por la pandemia (unemployment insurance + targeted relief): 320.000 millones de dólares.
- Gasto adicional en cuidados de la salud (health care): 160.000 millones de dólares.
- Otras inversiones públicas: (other public investments): 325.000 millones de dólares.
- Ayudas a Estados y entidades locales (state and local aid): 520.000 millones de dólares.
Fuente: Blanchard (2021) [2]
El impacto sobre el PIB va a depender en última instancia del valor del multiplicador fiscal de la economía de EE.UU. El multiplicador fiscal es un concepto muy importante en macroeconomía ya que mide el efecto de los cambios en el gasto público en la actividad económica del país; en concreto, la proporción en que se ven afectados las rentas de un país ante un aumento o disminución del gasto público (o de los impuestos).
El valor del multiplicador fiscal puede ser menor que uno, igual a uno o mayor que uno. En función del valor que tome, el impacto económico será diferente:
- Menor que 1: Indica que un aumento del gasto público en una unidad, aumentará en menos de una unidad el PIB. Por ejemplo, si el gasto público aumenta 10 millones de dólares, el PIB aumentará menos de 10 millones de dólares.
- Igual a 1: implica que un aumento en el gasto público en una unidad, aumentará en una unidad el PIB. Por ejemplo, si el gasto público aumenta 10 millones de dólares, el PIB aumentará en 10 millones de dólares.
- Mayor que 1: supone a1que un aumento del gasto público en una unidad, aumentará en más de una unidad el PIB. Por ejemplo, si el gasto público aumenta en 10 millones de dólares, el PIB aumentará más de 10 millones de dólares.
La fórmula para los multiplicadores fiscales asociados a un recorte de los impuestos se expresa en macroeconomía como m = c / (1-c), donde m es el multiplicador y c es la propensión marginal a consumir. Si c = 0,3, el multiplicador es 0,4. Si c = 0,5, el multiplicador es 1. Y si c = 0,7, el multiplicador es 2,3. Si suponemos que los tipos de interés permanecerán inalterados en EE.UU., que la Reserva Federal no responderá al plan de estímulos propuesto, y despreciando el efecto sobre las importaciones (puesto que es casi nulo para una economía grande como la de EE.UU.), cualquier gasto directo del gobierno tendría, en teoría, un efecto directo sobre el gasto interno en la economía norteamericana de 1.
El efecto final del multiplicador depende en última instancia del output gap (o brecha de producción) entre el PIB real de EE.UU. y su PIB real potencial. En el siguiente gráfico se representa las proyecciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso (Congressional Budget Office, CBO) del 23 de febrero de 2021 (proyecciones de 2021 a 2031). [3]
La CBO ha estimado el crecimiento real potencial medio durante los últimos años (2010-2020) en el 1,7 %. Dado que el PIB real de 2020 estaba un 2,5 por ciento por debajo de su nivel de 2019 (-2,5%) esta estimación de la CBO implica una brecha de producción a finales de 2020 del 4,3% (1,8% de crecimiento del PIB real potencial de 2020 + 2,5% de la caída del PIB real), que en términos nominales serían 900.162 millones de dólares. [4] Este sería el objetivo a cubrir de PIB con el paquete de estímulos fiscales de la Administración Biden. En otras palabras, la brecha de producción podría cerrarse en 2021 con un aumento en la demanda de 900.162 millones de dólares.
Si se aprobará el Plan de Rescate Estadounidense de 2021
de 1,9 billones, entonces a este montante habría que añadir al programa de 900.000 millones de dólares de la Ley de Asignaciones Consolidadas (
Consolidated Appropriations Act, 2021)
aprobado por Trump el 27 de diciembre de 2020. Entonces, el impulso fiscal total sería de 2,8 billones de dólares.
La forma en que este estímulo total de 2,8 billones de dólares se traduce en una mayor demanda agregada depende del valor del multiplicador fiscal. Con un multiplicador de 1, los programas combinados generan una demanda adicional de 2,8 billones de dólares, lo que significaría 3,11 veces la brecha de producción de 900.162 millones de dólares estimada por el CBO. En este caso, podría existir temores fundados de sobrecalentamiento (crecimiento económico "excesivo") y de una mayor inflación en la economía de EE.UU. Por el contrario, si el valor del multiplicador fuera de 0,3, el estímulo fiscal sería suficiente para cerrar está brecha de producción, y los temores de sobrecalentamiento y de mayor inflación podrían estar infundados.
Para aproximar los efectos sobre la demanda agregada del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, Blanchard (2021) hace uso de los multiplicadores fiscales que publicó el Consejo de Asesores Económicos del Presidente (
Council of Economic Advisers, CEA) y que aparecen en el cuadro 3-5 de su
Informe de 2014.
En la primera columna del cuadro se presenta el montante de los diferentes componentes del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (en miles de millones de dólares). En las siguientes tres columnas se presentan la mejores estimaciones (mean) del CEA de los multiplicadores asociados y las estimaciones del CBO de los valores altos y bajos para los diferentes multiplicadores. Por último, en las tres últimas columnas se han calculado los efectos del programa sobre la demanda agregada de EE.UU. multiplicando el montante de cada programa por su respectivo multiplicador fiscal. [1]
De los resultados del cuadro podríamos extraer tres conclusiones relevantes. En primer lugar, si utilizamos las estimaciones de los multiplicadores del CEA los efectos totales sobre la demanda agregada son enormes (2,195 billones de dólares) mucho mayor que la brecha de producción señalada más arriba (900.162 millones). En segundo lugar, en este caso del CEA el multiplicador medio obtenido sería aproximadamente 1,2 (obtenido como 2,195 billones/1,845 billones). Por último, de los resultados del cuadro no podemos sacar una conclusión clara del verdadero valor del multiplicador, ya que si utilizamos los multiplicadores del CBO, el multiplicador medio bajo sería de aproximadamente 0,4 (obtenido como 0,734 billones/1,845 billones) mientras que si utilizamos el multiplicador medio alto sería de casi 2,0 (obtenido como 3,6 billones/1,845 billones).
Otra interesante cuestión es si la parte de los cheques directos del programa de estímulo que van a ir a parar a individuos y familias serán gastados y, por lo tanto, tendrán un efecto sobre la demanda agregada.
La primera polémica es hacer una previsión de cuál será la propensión marginal a consumir y, por lo tanto, la propensión marginal a ahorrar de las personas que reciban los cheques. Las estimaciones de la propensión marginal a consumir a través de cheques directos (c en la fórmula del multiplicador fiscal) en tiempos no excepcionales como esta Pandemia han sido alrededor de 0,5. Pero es muy probable que en estas circunstancias adversas la mayoría de los receptores tengan ya un nivel de ingresos muy bajo, estén ya endeudados o tengan problema de liquidez, por lo que el valor de c podría ser mucho más alto.
La segunda polémica viene sobre los efectos de los cheques directos sobre el mercado de valores norteamericano. Un sondeo llevado a cabo en EE.UU. por el banco alemán Deutsche Bank con clientes que poseen alguna cuenta de negociación en línea de valores (trading on line) sugiere que alrededor del 37% de dichos pagos directos del Plan de Biden se podrían reinvertir en la bolsa. Teniendo en cuenta que los cheques directos de estímulo suponen aproximadamente 520.000 millones de dólares (de un Plan de Rescate de 1,9 billones de dólares), el estudio implicaría que 192.000 millones de dólares no se dedicarían a la demanda agregada y se desviarían, vía ahorro, al mercado de renta variable norteamericana (véase gráfico siguiente). Pero, para curarse en salud, dado que sólo una parte de los estadounidenses que reciban estos cheques realmente tiene cuentas para operar en bolsa, el informe asume (usando tendencias históricas) que sólo aproximadamente el 20% de ese deseo, es decir 38.400 millones de dólares, acabará destinándose a comprar acciones. El margen para el estimulo de la demanda agregada continuaría siendo muy alto.
La tercera polémica, quizás la más controvertida, hace referencia al debate de si los dos paquetes de estímulo solapados generarán inflación en EE.UU.. Esto se lo dejo para ustedes. Para este fin, les aconsejo la lectura del reciente artículo de Gregory Mankiw, catedrático de Economía de Harvard University, en el The New York Times. [5]
--------
[1] Faltan 55.000 millones de dólares que podrían no ser relevantes para el multiplicador fiscal.
[2] Blanchard, O. (2021): "In defense of concerns over the $1.9 trillion relief plan", Blog del Peterson Institute for International Economics, 18 de febrero, Washington.
[4] El PIB nominal de 2020 ha sido de 20,934 billones de dólares.
------------------------------
Como citar esta entrada del Blog:
Vicente Esteve, "¿Tendrá éxito el nuevo plan de estímulos fiscales del Presidente Biden para la recuperación económica de EE.UU.?: el papel del valor de los multiplicadores fiscales", Universidad de Valencia, Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 4/3/2021http://vicenteesteve.blogspot.com/2021/03/tendra-exito-el-nuevo-plan-de-estimulos.html